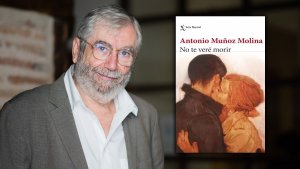María odiaba a su familia. ¿La odiaba? Sí y no. La odiaba y la despreciaba a partes iguales. Tampoco. La despreciaba y la odiaba. Despreciaba a su madre por pusilánime y odiaba a su abuela por hija de puta. De algún modo lo había sabido desde siempre. Siempre había estado ahí. Latiendo en su mente sin conseguir darle forma, pero presente desde que tenía uso de razón. Había alcanzado el cenit durante la enfermedad de su padre, un inesperado ictus le había dejado postrado en el sofá con una ridícula pensión, el silencio de una esposa zombificada por su madre y el desprecio indisimulado, machacón, irritante e irrespetuoso de su suegra. Una mañana, mientras su madre estaba haciendo la compra, se acercó a la ventana abierta del salón y, de algún modo, consiguió dejarse caer a través de ella hasta desparramarse sobre el capó de un coche.
A María le hubiese gustado llamarse Gabriela, Virginia o Emily. Como alguna de sus autoras favoritas. Sin embargo, se llamaba María como su madre y como su abuela. «¡Qué bonito! Tres marías de tres generaciones distintas», decía siempre la mayor de las tres, mientras su madre callaba cabizbaja.
María hubiese querido estudiar cualquiera de los grados que, relacionados con la literatura, abundaban por las universidades al calor del Plan Bolonia, pero estudiaba psicología, una carrera con muchas más salidas según su madre y sobre todo su abuela, cuya alargada sombra lo ensombrecía, valga la redundancia, todo.
María hubiese querido ir aquella mañana a clase, pero no pudo. Tras una noche inquieta y febril, decidió no levantarse de la cama y permanecer en su habitación mientras el ritual de cada día daba comienzo. Lo había visto desde niña. Desayuno en la cocina y ventilación por partes del piso, empezando por el salón. Sin fuerzas ni ganas de advertir de su presencia en la casa, decidió esperar a que le llegara el turno a su habitación.
María no hubiese querido, o tal vez sí, escuchar a su abuela gritarle la verdad a su madre llena de odio acumulado. Una verdad que ella misma había, si no sospechado, sí imaginado como plausible al tiempo que se hacía consciente de estar convirtiéndose en su madre. ¿Mansa?, ¿cobarde?, ¿ambas cosas a la vez?
María no quería levantarse, pero lo hizo. El piso, como imaginaba, estaba helado. Las ráfagas de viento fluían como ríos invisibles entre la cocina y el salón. Al verla aparecer, ambas callaron de golpe. En mitad del salón, María miró a su abuela que permanecía inmóvil. Se dirigió hacia ella despacio mientras la anciana parecía envejecer a cada paso. Comenzó a recular sin dejar de mirarla. Por primera vez María pudo ver el miedo en el impenetrable rostro de su abuela. Cuando llegó a la ventana, lo comprendió todo. Gabriela saldrá en libertad mañana y en unas semanas su primera novela verá la luz. El merecido y triste final de una hija de puta.